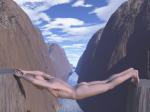¿Qué hacemos con las fronteras? ¿Qué fronteras derribamos antes, las físicas o las mentales?
Existe un paralelismo entre muchos problemas sociales y muchos debates educativos, pedagógicos para ser más preciso. Uno de ellos es el que se conoce en pedagogía como "normalización". Y que viene a decir, la normalización, que cualquier niño "normal", se educa mejor rodeado de niños que no son "normales" (supuestamente), o dicho de otro modo y mejor, que lo normal o anormal en un individuo es un factor que cambia a lo largo de la vida en función de muchas variables (edad, sexo, minusvalías físicas o psíquicas, accidentes, cultura de origen, nivel cultural, peso, estatura, gustos o preferencias, etc). Que aceptar a quien es diferente de nosotros en un momento dado nos educa en aceptarnos a nosotros mismos, individualmente y como colectivo en el que vivimos, y en ser aceptados o resistir la presión del grupo. Y que, además, nos muestra la realidad que nos rodea, empezando por nuestros congéneres, con mayor precisión, lo que nos hace más sensibles.
Y volvemos al principio: mientras no derribemos las fronteras mentales que hacen, por ejemplo, que la inmensa mayoría del profesorado español, y por extensión nuestros gobernantes, no sepa lo que es la normalización pedagógica o, simplemente, no se la crea ni la defienda en las aulas, ¿cómo van a aceptar el resto de españoles que como mejor estamos es sin fronteras físicas?
Es lamentable tener que seguir reivindicando lo obvio ("la normalización" forma parte de las reformas educativas desde el año 1990, desde el cual muchos centros de "educación especial" se han cerrado, pasando esos niños y niñas a formar parte del alumnado de los centros públicos).